PROTAGONISTA
En cuarentena, se encuentra experimentando una posición física inédita para su trabajo: lejos de las grúas, las alturas y las silletas, pinta sentado en su estudio. Su arte no sabe de brújulas y Martín Ron siempre está listo para el desafío: puede pintar en Tres de Febrero, o en Moscú, o en un pueblito de mil habitantes al sur de Australia, o en la casa de un jeque en Catar. Siguiendo un recorrido irrepetible, dio la vuelta al mundo para dejar su huella en muros, medianeras, edificios y espacios públicos. Dice que la calle es un soporte y que él es, ante todo, un pintor. Pero se queda corto. Con ustedes, Martín Ron, el artista que logró lo imposible: hacer hablar a las paredes.
¿Cómo te iniciaste en el dibujo?
Crecí en Caseros. Mi infancia transcurrió entre el 85 y el 95, jugando a la pelota, callejeando un poco. Pero en esa época no había redes sociales, y en Caseros tampoco había grafiti: solo pintadas políticas y de rock. Así que no vengo de ese palo. A mí de chiquito me gustaba dibujar y pintar. Me vinculé mejor con mis pares a través del dibujo, porque era el que dibujaba: siempre tenía una solución a todo. Desde banderas de grupos musicales, hasta ayudar a la profesora de plástica en el colegio para hacer escenografías. Entonces me daba cierto lugar de privilegio. A medida que fui creciendo, empecé a buscar mi rumbo, porque siempre me gustó pintar, pero como hobby.
¿Y cuándo pintaste tus primeros murales?
Tenía la experiencia de pintar murales en la escuela o en mi casa: me llamaba la atención el formato grande. Eso generó un antecedente en mí. Hizo que me despertara la adrenalina y que me gustara más que la pintura tradicional que venía desarrollando, porque entre los 7 y los 15 años fui a taller de pintura con diferentes profesores.
¿Qué te atraía de las paredes?
Me divertía y me sentía a gusto haciendo participar a la gente. Sabía que esa pintura no estaba guardada en mi taller o que era solo para mostrársela a mis familiares. La cosa era en vivo, más rocker: pintaba gigante, venían todos a ver, se armaba un fogón, y también convocaba a mis amigos para que me dieran una mano para pintar. Se armaba un circuito interesante de conexión con la gente, y en la adolescencia eso está buenísimo.
Pasaste de ser el muralista del barrio al muralista del mundo. ¿Cómo fue?
Fue con una serie de murales en el 2000, cuando me lo empecé a tomar en serio y los fines de semana salía a pintar. Empecé a buscar la oportunidad, que me la dieron ciertos programas de la Municipalidad de Tres de Febrero: regalaban pintura a los artistas y nos invitaban a pintar con fines solidarios en instituciones y paredes abandonadas. Me empecé a enganchar con eso y ahí me fui haciendo conocido. El mural bisagra fue en el 2011, el de CARLITOS TÉVEZ. Fue la primera medianera pintada en Buenos Aires a cargo de un artista urbano: una pared de cinco pisos de alto en Fuerte Apache. Me invitaron a pintar y sabía que la municipalidad tenía las grúas, así que pensando en grande, pedí los recursos para pintar al gran ídolo en el marco del Mundial de Sudáfrica. A partir de ahí, no paré. Empecé a pintar murales profesionales, y dije: “A esto me dedico”.
Después de esa experiencia, pintaste en la casa de Tévez, ¿ya lo conocías?
No, el nexo lo hizo la misma obra. Un día recibí un llamado del mismo Carlitos, directamente. Me reconocía por el mural y me dijo que lo fuera a ver, que tenía un laburo para mí: el Fuerte Apache pintado en el gimnasio de su casa. Estuve 20 días pintándolo.
¿Cómo reacciona el espectador de los barrios periféricos, y cómo es el de tus murales de Palermo?
Hay mucha diferencia, incluso dentro de los barrios de Capital Federal. Cuanto más alejado está el barrio de los centros de poder y de los espacios legitimizados como circuitos de arte, mayor es la recepción. Porque son lugares que, más allá de la obra y la propuesta que hace el artista, buscan un resultado estético. Entonces por contraste, pareciera que las paredes descascaradas se recuperan, se embellecen, se ponen en valor. Ahora hay un mural. Y como es lo único que en determinados barrios pasa en mucho tiempo, la gente es mucho más agradecida y receptiva. Si estamos en Palermo, hay mucha más oferta y artistas: pasan 20 millones de cosas en el mismo metro cuadrado. Entonces, el factor sorpresa no es tan grande.
¿Alguna historia de los otros barrios?
Me pasó de todo. Desde clics, como una persona que inspira, no solo como alguien que pinta. Ven en vos a alguien que se dedica de corazón a hacer lo que quiere. Y eso quizás motiva a gente que está en duda y entonces se anima a cambiar de profesión o laburo. Yo cuando pinto estoy de espaldas, no veo lo que pasa atrás, pero la obra empieza a transmitir cosas: después de una semana de que estoy pintando, la gente se acerca y me cuenta estas historias. O de chicos que vieron eso y ahora quieren pintar. Y también me pasó de conocer gente que me diga “Esto sana”, porque el barrio venía mal, y de repente cambió. Eso es lo llamativo: cómo la obra que es algo estático, empieza a generar movimientos.
Es tu responsabilidad social como artista.
Sí, hay una responsabilidad. Soy consciente de lo que genera una obra. Por eso mantengo una línea y me alejo de mensajes violentos que puedan perturbar el orden. Yo trato de que mis obras sean lo más aptas para todo público posibles, para que cuando alguien vea la obra, le transmita paz y sensaciones positivas. Para mensajes violentos e imperativos, ya tenemos toda la publicidad que convive en el espacio público, así que lo mío es como una pausa.
¿Cómo ves a la Buenos Aires muralista en relación a otras ciudades del mundo?
Como una meca, con un potencial enorme. Primero, por cómo somos los argentinos, muy cambiantes y creativos: salimos a conquistar el mundo. Nos vivimos reinventando por generaciones. Eso hace que el arte urbano sea un circuito de búsqueda, como medio de expresión y de rebeldía. Argentina es un semillero. La gente acá recibe muy bien los murales, a diferencia de otros países, en los que quizás llaman a la policía porque creen que vas a arruinar la pared. Está asociado al vandalismo. Acá es al revés: ¡alguien viene a regalar arte! Hay mucho contraste. Y tenemos una particularidad: estamos en la ciudad de las medianeras, que necesitan una solución estética.
Tus murales no son caprichosos: siempre tienen una misión o cuentan una historia.
Hay murales que tienen como objetivo el embellecimiento, otros que son más comerciales. Y también están los que tienen un gran impacto en la comunidad: estás cumpliendo una misión. El de Hospital de Clínicas o el de AMIA responden a otra cosa: a través de la obra se hace un ejercicio de memoria por sus causas.
“Buenos Aires es un paraíso visual: cualquiera con una lata puede salir a pintar. Y del otro lado te van a decir: gracias por traer arte al barrio”.
Siempre hablás de la adrenalina. ¿Cómo es trabajar en altura?
Hay pasión primero, porque es lo que te corre por las venas: si no, para qué te vas a subir a un edificio de 20 pisos. Pero pongo el acento en la adrenalina porque es una actividad corporal. Porque te encontrás siempre por primera vez con cada pared. Es corporal porque yo me tengo que desplazar y pintar todo lo que pasa en el movimiento de la obra. Y hay sitios que el cuerpo no conocía, entonces la pintura me lleva. Siempre estás al borde de que algo salga mal: o que te caigas, o que no guste, o que llamen a la policía. Entonces, siempre hay riesgos. Cuando terminás de pintar, bajás y sentís que ya pasó el terremoto. Y ahí es cuando la obra cobra vida: cambia el entono, le sacan fotos, invita a pensar.
Además de pensar, sos muy del hacer: en cuarentena lanzaste dos iniciativas online.
¡Si! “Puerta Cuarenta” y el “Mundial de chanclas en medias”. Pese a todo el quilombo, a mí encantó la cuarentena: venía tan cansado de la calle, que no me paraba nadie. Me encontré con un mundo nuevo en mi casa, con un montón de cosas que se podían hacer. Y me agarró un poco de culpa, porque si esta pandemia pasaba hace cinco o seis años, que no estaba tan en la cresta, no sé qué hubiera hecho. Entonces empecé a hablar con artistas, a hacer catarsis, y pensé en hacer un concurso. Le dije a ELIO KAPASZUK, a PUM PUM, al TANO VERÓN y a MOIRA SANJURJO, para tender puentes entre artistas emergentes que probablemente la estaban pasando mal. Hice “Puerta Cuarenta” para que intervengan las puertas de su casa desde el confinamiento. Fue un éxito: se anotó un montón de gente.
“Hace 20 años, me fui haciendo conocido como muralista, casi sin querer. Y hoy se convirtió en mi profesión”.
¿Y el mundial?
Conforme fue avanzando la cuarentena, se me ocurrió hacer cuadros que tuvieran un anclaje con la época que nos tocó vivir: pintar fotos casuales que dejaran una marca de época, pero en vez de gente con barbijo, pensé en que todos usamos chancletas. En dos horas de convocatoria tenía como 400 pares. Así hicimos un mundial de chancletas y medias: la gente les ponía voces, hacía personajes. Estuvo entretenido: la idea era generar energía positiva.
Ahora que no podés pintar puertas afuera, ¿estás pintando adentro?
Como se cortaron los proyectos hasta nuevo aviso, puse el foco en la pintura. Estoy en un proceso que me pregunto qué pasa si no pinto murales. ¿Quién soy? Porque la gente me identifica mucho con los murales, pero ahora estoy ensayando lo que sería la pintura tradicional de cuadros. Estoy en una búsqueda artística: es como un reiniciar, es un “mientras tanto” hasta que pinte de nuevo murales. Para mí no es pintar cuadros: es pintar sentado (risas). Estoy disfrutando del placer de pintar sentado, en chancletas, en mi estudio. Lo que cambia es el soporte.
“Me gusta mucho pintar en barrios. La gente se siente bendecida por las obras. Se acercan, quieren hacerse amigos”.
¿Algún pendiente?
Más allá de pintar, me gusta vivir una experiencia diferente: lo que más disfruto es conocer otras realidades. Y nunca se termina, porque nunca hay un lugar igual a otro: en temática, en barrio, en condiciones climáticas. Siempre es un empezar de cero cada vez.
CRÉDITOS: Imágenes cortesía de Martín Ron
Nota original en edición impresa Revista Estilo Propio #49
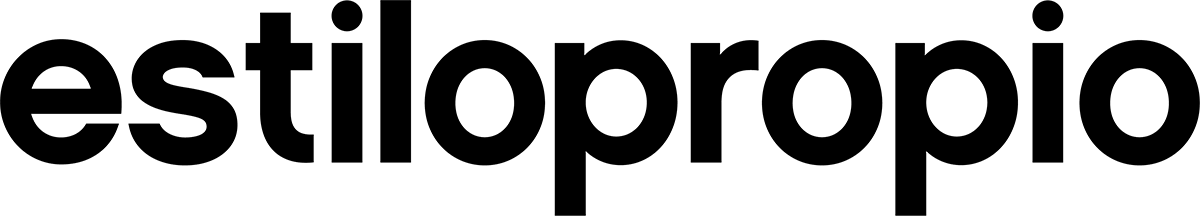


















 Bóvedas para un umbrario
Bóvedas para un umbrario Proyecto de apartamento en el centro de Kazán
Proyecto de apartamento en el centro de Kazán Casa La Joya
Casa La Joya Apartamento con sofá rojo
Apartamento con sofá rojo
